Cómo cambió el toro bravo y su lidia después del peto
La crianza del toro de lidia después de Belmonte, ya no fue la misma; a los ganaderos ya no les basta que el toro embista, porque ya saben que es distinta una acometida que una embestida. Igualmente, en el toreo, importa más como embiste el toro que el simple hecho de que embista.
Su búsqueda genética se volvió más compleja, para resaltar las cualidades de la bravura, mostrar un toro con carácter, con un estilo bravío que se observe en sus patrones de comportamiento. Amarrar el fenotipo con el genotipo; las hechuras hablan, pero los genes fijan la conducta.
La creación de bravura ya no es solo la búsqueda de la embestida. No, ya no basta con eso, el objetivo actual es conseguir una bravura que se manifieste desde el primer capotazo, ese que para y marca al toro y se comprueba en su forma de crecerse al castigo en varas, y que éste, no afecte su conducta en banderillas, para que en la muleta se emplee más que al principio, con menos fuelle, pero con mayor intensidad hasta el momento de su muerte.
La evolución de la selección en las ganaderías tuvo sus precedentes, así como el belmontismo tuvo los suyos. ¿Sabía el ganadero don José María González de Piedras Negras que en su faena de aquél invierno de 1913 su toro iba a permitir a Belmonte ligar los naturales en redondo? ¿Había buscado él como ganadero ese comportamiento en el ruedo o fue una bravura descubierta por el matador?
Guerrita fue el primer matador en descubrir unos años antes, esa lineal y larga embestida del encaste Saltillo… y surge la pregunta ¿ya tenía el toro una embestida humillada o aun no la tenía? ¿porque los toreros seguían toreando por alto o a media altura? Y en su caso, ¿cuándo noto el ganadero mexicano en la tienta las tres alturas de la embestida?
Obviamente no solo los encastes Saltillo y Santacoloma eran la materia prima que requería el nuevo toreo; también los encastes Parladé, Tamarones, Gamero Cívico, Murube, e incluso los Vazqueños como Concha y Sierra aportaron la bravura exigida por el toreo impuesto por Belmonte.
El cambio en la tauromaquia que permitió a los ganaderos estudiar a fondo la bravura fue la imposición del peto protector en los caballos de picar. A partir de entonces se pudo distinguir la agresividad del toro que hace sangre al equino, de la bravura del toro que sigue embistiendo porque se lo manda su instinto, aunque no llegue a la carne. Se le puede ver más tiempo bajo el caballo y se puede apreciar mejor su embestida.
A finales de los años 20 y hasta mediados de los 40, se usaban caballos más frágiles, con menos doma y menos protegidos, esto obligaba a repetir la suerte tres a cuatro veces, y en éstos encuentros, el picador se preocupaba más por defenderse que en atacar al toro, lo que permitía comprobar su bravura y en los quites siguientes, observar las cualidades o defectos en su embestida.
En ésta época fue cuando los tres tercios de la lidia estuvieron más equilibrados. No sobresalía el tercio de capa y varas como ocurría en el siglo XIX, ya que había muchos matadores banderilleros que hacían lucido el segundo tercio y en el de muleta, alargaron su duración con un mayor número de suertes ejecutadas antes de la suerte suprema.
El tercio de varas transmitía emoción, los continuos derribos y la variedad de quites entre tumbo y tumbo lo volvían muy lucido; en el tercio de banderillas se colocaban indiscutiblemente los tres pares y el tercio de muleta se alargaba y crecía en intensidad. El toreo con muleta se hacía más reunido, más obligado, una fusión total entre la embestida y el toreo; porque al ejecutarse con tandas de una mayor variedad de pases, remates y adornos, se lograba un éxtasis al final de la lidia.
Los ganaderos comenzaron a evaluar la bravura más allá de la suerte de varas. En ésta, el toro anuncia su bravura, en banderillas la desahoga y en la muleta la confirma. Ahora se jerarquiza el fondo de bravura; un toro puede ser agresivo en varas y, en el fondo fanfarrón, pero menos bravo si no sigue peleando, empeñándose y embistiendo hasta el final en el momento de su muerte.
Es importante que la bravura, fuerza y peso en el toro también estén equilibrados, para que la embestida no pierda ritmo, ni fondo; que su embestida sea mayor si lleva la cara humillada; que su casta no le impida embestir en redondo a pesar del esfuerzo que representa hacerlo en línea curva; y que su fijeza muestre que la bravura no se ha desvanecido. Obviamente todo eso no lo podían apreciar los ganaderos antiguos.
Este equilibrio entre los tres tercios comenzó a perderse cuando se cambió el caballo de picar y aumentó el tamaño de la puya. La reducción del tercio de varas, la funcional cobertura del tercio de banderillas y la enorme ampliación de la faena de muleta, parten de la evolución del caballo de pica, cada vez más alto, más pesado y con un peto cada vez más impenetrable, además del puyazo, cada vez más penetrante y cortante.
Este proceso se agudizó con el desarrollo de un toro más bravo, que se empleaba más en la embestida y que se “rompía” en el caballo, provocando que se redujera el número de puyazos. Los toreros comenzaron a ahorrar embestidas al toro en el primer tercio y guardarlas para la faena de muleta, mientras que, para mantener el principio de equidad propia de la lidia, se aumentó el peso del toro a manera que se equilibrara con el del caballo, para intentar que el descalabro del burel en la suerte de varas no fuera tan notorio.
Pero se presentó un problema; el sobre peso no permite que se reponga el toro y hace que pierda mucha movilidad, lo que va en detrimento de una lidia más emotiva; ni los tendones interdigitales de las pezuñas, ni las articulaciones de la rodilla y corvejón pueden soportar el sobrepeso al embestir en redondo, lo que provoca más caídas.
Los ganaderos trataron de compensar la pérdida de movilidad y la falta de transmisión ejercitándolo en el campo o en corredores creados para ello (los famosos torodromos), y los matadores, practicando un toreo más ceñido, de mayor peligro; aunque es muy difícil lograrlo, porque la noble bravura que el ganadero ha conseguido en el toro bravo, hace que su peligrosidad disminuya y parezca mucho menor.
Y en efecto, lo es. Antiguamente los toros bravos, con sentido, buscaban con certeza el cuerpo del torero, incluso antes del embroque; ahora lo hacen cuando su embestida ha pasado el segundo muslo del torero, que cita más hábilmente al toro parado, cruzándose y citando a pitón contrario, asegurando así la rectitud de la embestida hacia afuera y restando emoción al toreo.
Por supuesto, los buenos toreros evitan la lidia plana actual de los dos primeros tercios, ordenando que a los toros se les castigue menos en varas; además, procuran incluir buenos banderilleros en sus cuadrillas para mejorar el segundo tercio, y tratar de llevar su toreo de muleta a un nivel hasta hoy inédito.
Algunos de ellos han sido autores de faenas que ni en sueños habían intuido jamás, extraordinarias, casi irreales, que provocan verdadera catarsis en un público actual, que en su mayoría desconoce las más elementales normas y reglas de la tauromaquia.
Pero ¿estas faenas se lograrían si se regresara la bravura al toro? ¿los toreros podrían estar tan quietos en la cara del burel si tuviera más bravura? ¿podrían torear ceñido a un toro bravo? ¿Es necesario quebrantar tanto al toro en el caballo en un solo puyazo? ¿la embestida del toro se ahorma con el esfuerzo que hace al estrellarse en el peto del caballo o al cortar el ligamento nucal con la puya y el bombeo con la misma?
Los profesionales del toreo, ganaderos y empresarios tienen en sus manos el mejor recurso para defender y legitimar la tauromaquia: las corridas de toros organizadas y desarrolladas, regresando la bravura al toro y la verdad a la fiesta. Muchas Gracias





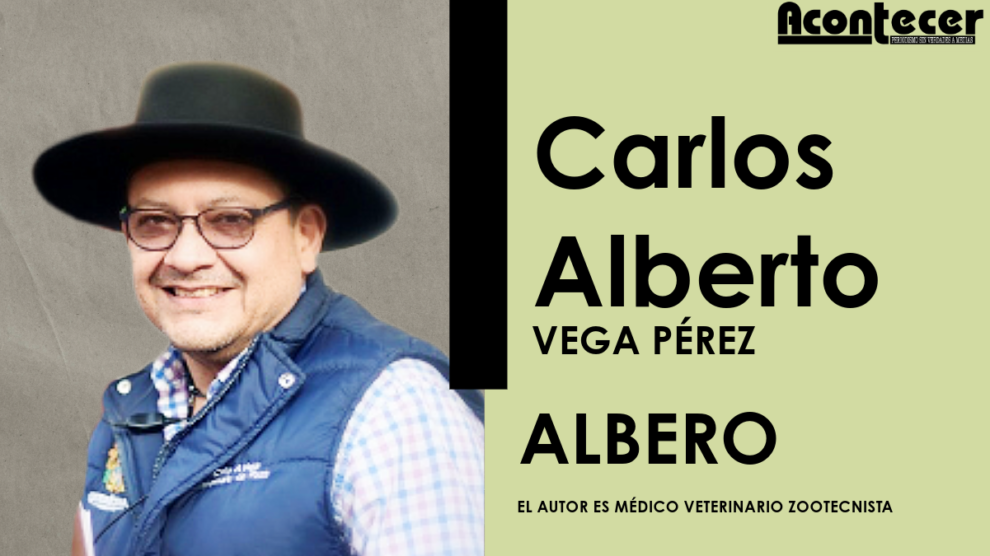








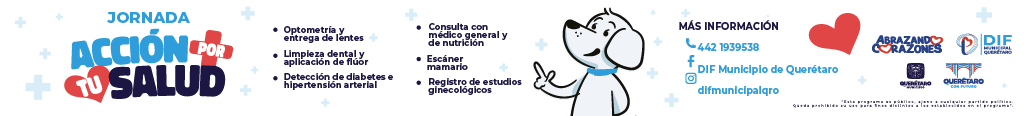
Añadir comentario